La primera actividad tiflológica en
Buenos Aires tuvo lugar alrededor de 1888, cuando un grupo de niños ciego
pupilos en la Casa de Expósitos de la Sociedad de Beneficencia, fue trasladado
al Asilo de Huérfanos por un brote de viruela. El director del asilo, Pbro.
Bernabé Ferreira, inauguró una sección especial para ellos. En 1887 llegó de
Santiago de Compostela el pedagogo español Juan Lorenzo González, quien deseaba
crear una escuela para discapacitados visuales en nuestro medio y, en ese año,
la sociedad de beneficencia lo nombró profesor de la primera escuela para
ciegos. En 1892, González fue reemplazado por el educador y eximio concertista
Francisco Gatti, quien propició la creación de un instituto para ciegos de
ambos sexos, que se inauguró en marzo de 1902 en la calle Independencia al 1800
y luego tuvo diferentes sedes.
La Escuela para niños, niñas y jóvenes
con discapacidad visual N°33 Santa Cecilia es la única escuela primaria para
niños y niñas con ceguera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quienes
asisten a esta tienen entre 45 días y 14 años.
Desde agosto de 1939, se desarrolló
como una institución de internado con el nombre de Patronato Nacional de Ciegos
bajo la Dirección de Prevención de la Ceguera y Asistencia de No Videntes. Este
dependía de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Dirección General de
Asistencia Social –Ministerio de Justicia e Instrucción Pública– y se
encontraba en la localidad de Villa Zagala, General San Martín, Provincia de
Buenos Aires; allí albergaba a personas de distintas edades y de todo el país.
En 1944, se acordó que la atención
de niños estaría abocada solamente al nivel inicial y primario. A partir de
este cambio, la institución, que reunía las dependencias de la Escuela Primaria
y del Jardín de Infantes, comenzó a ser conocida como la Escuela Santa Cecilia,
dependiente del Ministerio de Educación. La misma era exclusivamente para
mujeres.
Santa Cecilia desarrollaba sus
funciones de lunes a viernes de 8 a 11 y de 13 a 16 horas y convivía en el
mismo predio con el internado, que estaba a cargo del comedor. En este
contexto, ambas dependencias pasarían a pertenecer al Ministerio de Salud Pública
de la Nación.
Promediando el año 1958, se decidió
el traslado de las niñas a la sede de Lafinur 2988 de la Capital Federal. El
edificio, que anteriormente había sido propiedad de la Fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón, pertenecía en ese momento al Ministerio de
Salud Pública y Acción Social.
Ya en la Capital Federal, la escuela
pasó a depender de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar del Ministerio de
Educación de la Nación y compartía el edificio con otras dependencias del
Ministerio de Educación.
En los años setenta Santa Cecilia,
Escuela Primaria para mujeres y Jardín de Infantes (mixto), que dependía de
Sanidad Escolar, Ministerio de Educación, se convirtió en pionera y en
referencia de la integración escolar. La institución mantenía un sistema de
doble escolaridad y desarrollaba prácticas de lectoescritura y musicografía
Braille, educación física, coro e instrumentos musicales, danza, costura, telar
y manualidades.
Las alumnas podían mantener su
condición de internas, externas o medio-pupilas, según las necesidades y
posibilidades de las familias. La mayor cantidad del alumnado respondía al
internado, de cuya administración se ocupaba la Dirección de Minoridad y
Familia.
En este marco se creó la Dirección
Nacional de Educación Especial (DINEES) dentro del Ministerio de Educación, que
agrupó a las escuelas de educación especial, entre ellas a todas las del área
de discapacidad visual.
Santa Cecilia se convirtió en una
escuela mixta y de jornada completa, abierta también a alumnos externos.
Por entonces se inició un período de reducción significativa del espacio físico disponible, de forma tal que llegaron a funcionar varias aulas en la antecocina, el economato y el patio cubierto. Debido a esta grave situación que se tornaba insostenible, alrededor del año 1984 el Ministerio de Bienestar Social (antes Ministerio de Salud y Acción Social) comunicó a la escuela la decisión de ocupar el edificio de la calle Lafinur para darle un uso administrativo. La primera consecuencia fue el traslado de las niñas allí internadas al predio del Instituto Román Rossell en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y la segunda, la necesidad de buscar un nuevo lugar para el funcionamiento de la institución.
La conducción, preocupada por la
pérdida de la vacancia y motivada al reconocer la importancia de la escuela, la
única de este tipo en Buenos Aires –las primeras, Corina Lona y Helen Keller,
se hallaban en Salta y en Córdoba respectivamente–, inició un camino de
búsqueda de ayuda para concretar ese objetivo.
El gran compromiso con
la tarea docente llevó a Etelvina Navarro, directora de la escuela y a Carmen
Hansen, vicedirectora, a impulsar una gestión importantísima para consolidar la
continuidad de la misma a través de la búsqueda de un espacio propio que la
albergara. El camino se inició a través de un primer contacto facilitado por la
docente María del Rosario Pezzimenti, el de la Sra Josefina Joaquim de
Martínez, a quien los directivos le solicitaron ayuda para concretar el sueño
tan deseado.
En primer lugar, la Sra. Martínez
equipó la escuela con instrumentos musicales y materiales para el área de
Educación Física. Pero hubo una donación que perdura hasta la actualidad en la
memoria de toda la comunidad de Santa Cecilia: la de un juego comunitario de
grandes dimensiones, conformado por un amplio tobogán, sectores con trepadoras
y escaleras de caños y madera, que se destinó al patio exterior de la sede de
la calle Lafinur. Este valioso gesto de la benefactora causó un enorme impacto
emotivo y el consecuente agradecimiento de los padres durante el acto de
inauguración. Esto incentivó a la Sra. Josefina a crear junto con su esposo, el
Sr. Aurelio Martínez, la Fundación Labor a fin de recaudar fondos que
permitiesen concretar el anhelado propósito: un lugar propio para la escuela.
Se sumó al proyecto el Sr. Felipe Rozenmutter, representante de Promúsica,
quien formó parte del grupo de benefactores que colaboraron con la fundación.
Los responsables se comunicaron
entonces con las autoridades del Ministerio de Educación y con la Dirección de
Arquitectura Escolar, e iniciaron la búsqueda entre los edificios
pertenecientes a herencias vacantes. Pronto se evidenció por el catastro la
disponibilidad de un terreno en la calle Senillosa 650 de la Capital Federal.
El Estado aportó ese terreno del
barrio de Caballito y el 20 por ciento del dinero necesario para la remodelación.
El 80 por ciento restante fue donado por la Fundación Labor, que se hizo cargo
de la demolición, ajustó los planos y ejecutó la dirección de la obra.
Finalmente: arquitectos, benefactores, amigos y maestros colaboraron en el
arduo proyecto que contó con dos ingredientes fundamentales: el esfuerzo
sostenido y el compromiso incondicional.
Esto hizo posible que Santa Cecilia tuviera finalmente su propia sede, y
Josefina de Martínez fue nombrada su madrina. El edificio del barrio de
Caballito se inauguró el 19 de junio de 1986.
La escuela fue transferida en el año 1992 a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y pasó a de- pender del GCBA en 1994, cuando se estableció un
régimen de gobierno autónomo para la ciudad. Hoy se la conoce bajo el nombre de
Escuela para niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual No 33 Santa
Cecilia, dedicada a la educación de niños ciegos.
Betina Tagliani, profesora de la Escuela


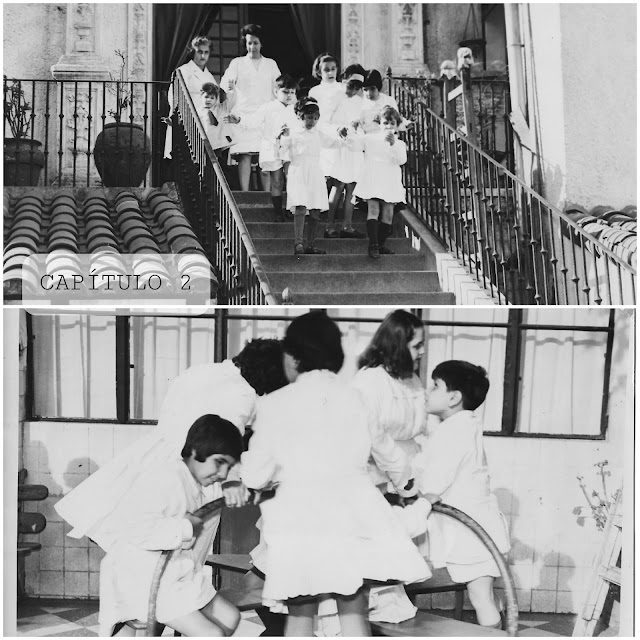



No hay comentarios:
Publicar un comentario